Todas las imágenes: El urbano.
En referencia a las exposiciones de pintura, contaba el pintor Fernando Zóbel en la obra de Mario Hernández El misterio de lo transparente (1977), que veía “cuadros interesantes y otros sosos […]. El pan nuestro de cada día”, que quizá se le escapase “algo esencial” y que le encantaba “ser deslumbrado” pues –afirmaba el artista- ello era lo que más le gustaba. En lo que a mí respecta, me dejé llevar por la mística del hormigón y me di un auténtico banquete intelectual. Hubo en consecuencia una sacudida un tanto zobeliana. La iglesia (católica) se halla en la calle Conde de Peñalver, en Madrid, en el barrio de Salamanca, y se edificó entre los años 1967 y 1970 por obra del arquitecto Cecilio Sánchez-Robles Tarín, que se ajustó a los (en ocasiones) incomprendidos cánones del llamado “brutalismo”. Además, el local funciona como sede de los dominicos y acoge también a diversos misioneros.

“Brutalismo” es una corriente arquitectónica que emergió con fuerza desmedida a mediados de siglo XX y que aúna entre otras cosas geometría, simplicidad desornamentación -en conde de Peñalver, más bien, antiornamentación-, repetición del motivo, monocromía y hormigonado. Algunos dicen que la iglesia es “fea”. Vale. Sin embargo, más allá de la representación escenográfica imponente y colosal del hormigón en estado “bruto”, desde que tuve el placer de cortejarla he desarrollado una especie de inclinación hacia su sintaxis heterodoxa y provocativa, además de haber estimado por supuesto el T.A.C. con contraste dentro/fuera muy propio de otras iglesias absolutamente madrileñas como la de la calle de El Carmen: los santuarios aspiran a moverse dentro de unos preceptos panópticos más o menos abstractos, pero el de Nuestra Señora del Carmen y San Luis se halla en otro nivel en el centro de la ciudad.
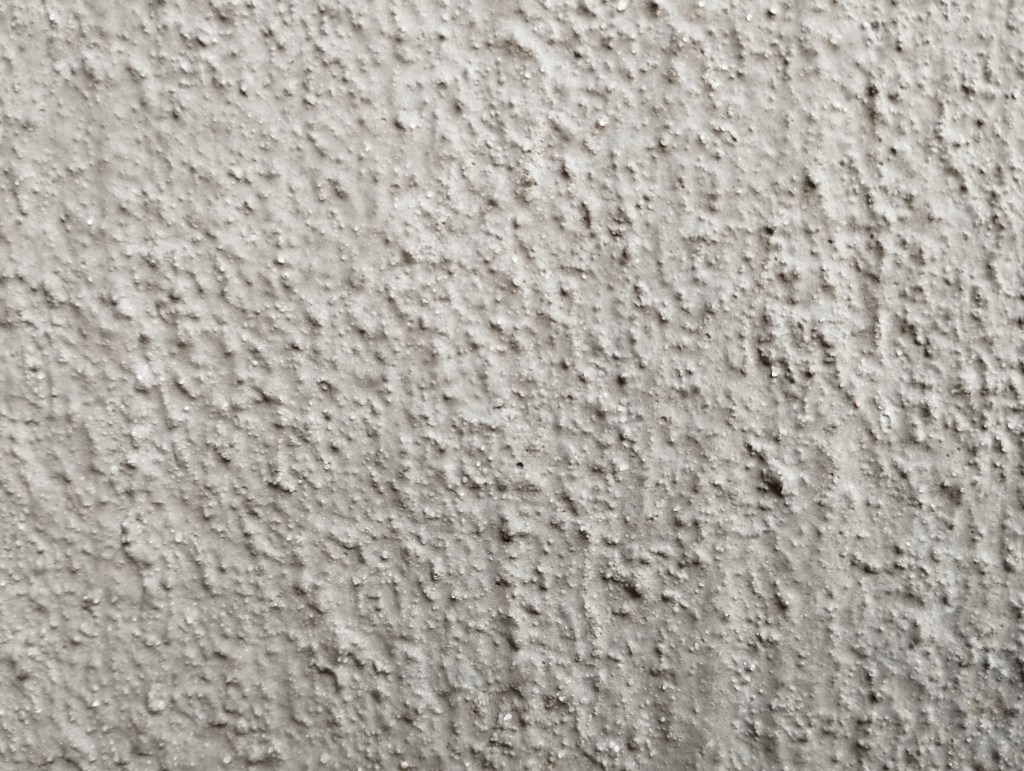
La portada es un llamamiento a la deportación de distracciones. En ella, se ha diseñado un enorme crismón (en el centro a izquierda). El crismón es la representación de la palabra “Cristo” en griego (X, ji), P (ro), proporciona al espacio una potente dirección cristológica como es obvio y asume esa vocación del frío que hace fuera, de la recreación del vacío allende su creador. Funciona como vórtice además de un aparato arquitectónico que puede hasta pasar desapercibido para el transeúnte y hace gala de un componente transestético de manual a la vez que se concibe como enorme cartel publicitario de la materia empleada, elogio y bombardeo de lo perdurable y de lo incontestable. En esencia, se trata de un manifiesto programático de altas miras. La iglesia al fin y al cabo ha quedado concebida como un compendio de actitud y de audacia cosmológica, que deviene en ese alarde revolucionario e incomprendido: el debate ya planteado de lo deslucido. Hablamos pues del entusiasmo religioso y de exaltación del material de hormigón en el interior y en la carcasa de un descomunal icono urbano de meditación a su alcance.

El espacio recoge las mutaciones y nomenclatura del románico y la simbología y robustez de la piedra, aunque Sánchez-Robles revisita y redefine el concepto “roca”, ahondando al mismo tiempo en su sentido autónomo y simbólico (parafraseando al historiador de arte Arnold Hauser, Nuestra Señora del Rosario parece demasiado grande para el fin en sí mismo, es más una “fortaleza de Dios” que un local para hospedar a los fieles). En este contexto, ese hormigón, tan cotidiano y tan nuestro, resulta ser elemento alienante, determina la escena del interior y lo hace hasta asfixiante y opresivo, penetra en el alma, la aniquila, contribuye a la distopía: el hormigón, tan arcaico, se ha hecho del bando futurista. El altar iluminado queda de esta forma como asidero espiritual en esa extraña carosis mística de la que uno sale indemne y en la que cualquiera elabora un razonamiento lógico como el que respira fuera del agua. El culto católico –que durante aquella mañana se celebraba en aquel lugar- parecía ser fagocitado y a la vez raramente fortalecido por los efectos de la propia materialidad de la iglesia y todo ello me recordaba un poco a la corriente filosófica del denominado “panpsiquismo”, que tiene en uno de sus gurús al filósofo australiano David Chalmers y que presupone el desarrollo de la mente en su forma más básica en el interior de objetos inanimados, una especie de conciencia mínima en cada partícula, aunque ello no significa por decreto que las paredes de la iglesia tengan un pensamiento. Cuando menos, tales afirmaciones resultan tan sugestivas como inquietantes.

En cualquier caso, el texto que hoy les propongo no es un manifiesto religioso, es más bien un arrebato de carácter cognitivo, entre las diaclasas y los umbrales de acceso a un elemento bastante más que brutalista. El proceso de cognición quizá no tenga que ver con el del acceso a un centro comercial o con la exégesis del parque de abajo, por poner unos ejemplos. En su magistral Los no lugares (1962), Marc Augé afirmaba que por esos “no lugares” como los que han quedado establecidos por una autopista, un aeropuerto o un supermercado, nos relacionamos textualmente con los métodos de expresión prescriptivo (instrucciones en lo esencial), prohibitivo (te dicen lo que tienes que hacer o no) e informativo (te cuentan tus propias movidas).

La iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Filipinas es un cartel descomunal como ya he mencionado, que aúna con desparpajo todos esos lenguajes del antropólogo francés y que se transforma en recinto fractal, monológico y liminal. El interior es extraordinariamente lóbrego, sombrío. Sánchez-Robles, experto en edificaciones religiosas, lograba así su intransferible concepto de la madrileña celeste frente a la madrileña fútil, de lo amurallado en oposición a lo mundano, de lo hermético y lo sempiterno que plantan cara a lo pasajero y a lo banal. Al mismo Jesucristo se le refiere como “roca” o como “piedra” en la Biblia, el mismo mineral en sentido amplio que existe bajo los preceptos presuntamente panpsíquicos de un templo del barrio de Salamanca. Como Zóbel a veces, deslumbrado me quedé. Sin necesidad de una planta de cruz latina o de cruz griega, me dio la sensación de que se había generado un algo de espacio/tiempo en mitad de Madrid y resulta paradójico que dentro de esa dialéctica urbana, la propia praxis cotidiana me hubiese abierto de par en par una puerta hacia el abismo de mis propias inquietudes.

